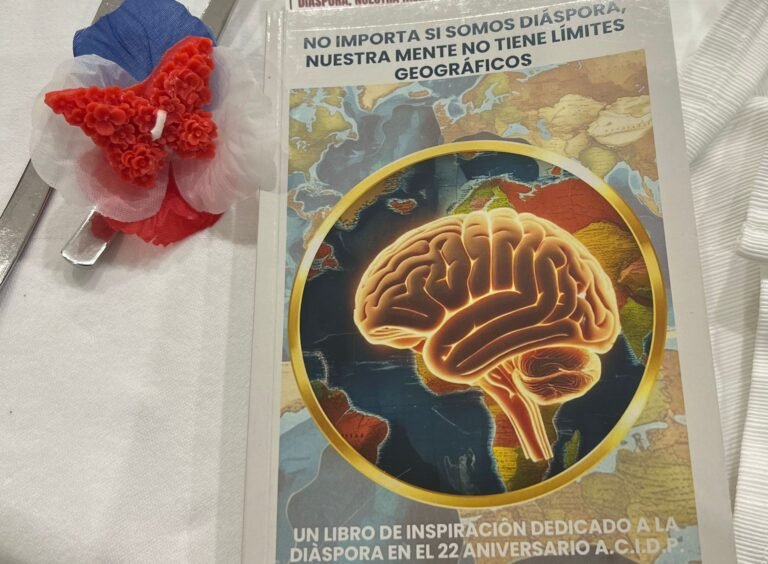Por Miguel SOLANO
Yo nunca le confece a mi madre que había empezado a caminar la ruta del dolor. Ella me vió ese día discutir con mi padrastro, soltar el cepillo y lanzar la madera a un rincón. No lo supo, pero se imaginó que yo empezaría a recorrer en burro blanco el mundo.
Ya tenía cierto tiempo pisando las tierras del Canaán, esa que los griegos habían bautizado como fenicios; había ido a Egipto y recorrido los lugares por donde Alejandro Magno les presentó sus grandes batallas a los persas. Fuí a ver cómo el implacable guerrero había convertido a la isla donde estaba situada la ciudad de Tiros en una península.

Decido entonces calentar mí verbo, convertirlo en fuego divino, convertirme en profeta. Mi meta, llena de humildad, era superar a Alejandro Magno. De Arriano leí las aventuras de Alejandro Magno y al estudiarlo me dí cuenta de que Alejandro fue un dios de la fuerza, combinaba tiempo y lugar como lo había enseñado el legendario general chino en su arte de la guerra. Yo debía hacer lo mismo, yo tenía que aplicar las leyes del General Sun Tzu, pero en el verbo, yo debía ser un dios del verbo, mi espada debía ser la poesía, esa que ahoga la voz y hace renacer la esperanza.
Podía elegir discípulos y lo hice. Eran pescadores inteligentes, curiosos, llenos de pecados, pero sólo dos de ellos sabían leer y escribir griego: Juan y Judas. Judas conocía un poco de arameo y Hebreo.
Ya éramos bastantes. Causar curiosidad donde llegábamos empezó a ser normal y al pasar por el frente de los hogares las mujeres titubean y susurran: ¡Eres el amor!
Ese día la poesía no fue muy convincente, ni siquiera llegamos a verla pasar. A los maridos les había llegado el rumor de que yo andaba robando mujeres, así que nos cayeron a pedradas y tuvimos que salir huyendo, dejando perdidos los pedazos de chancletas.
Ya debajo de los olivos, fuera del alcance de los proyectiles, se me acercó Pedro, que siempre andaba con preocupaciones emocionales y, me dice:
— Maestro, ¿qué nos pasa?
Entendí que había llegado el momento de sacarle el máximo de riquezas a las pedradas. Contemplo a Pedro y le pregunté:
— Pedro, ¿qué tú buscas?
— La verdad, Maestro, la verdad.
— Pedro, mi amado discípulo; si busca la verdad, no sabes lo que busca.
Pedro tembló tanto que lloró.Unos años después me di cuenta de que esa afirmación me daba la base para superar a todo lo que había hecho Alejandro Magno. Caminar en busca de algo que no se sabe qué cosa es, es el mayor tormento y la más grande divinidad. Así que mi hazaña consistiría en darles esperanzas. Los reuní a todos y, para enterrar a Alejandro Magno, les profeticé:
— ¡Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres!