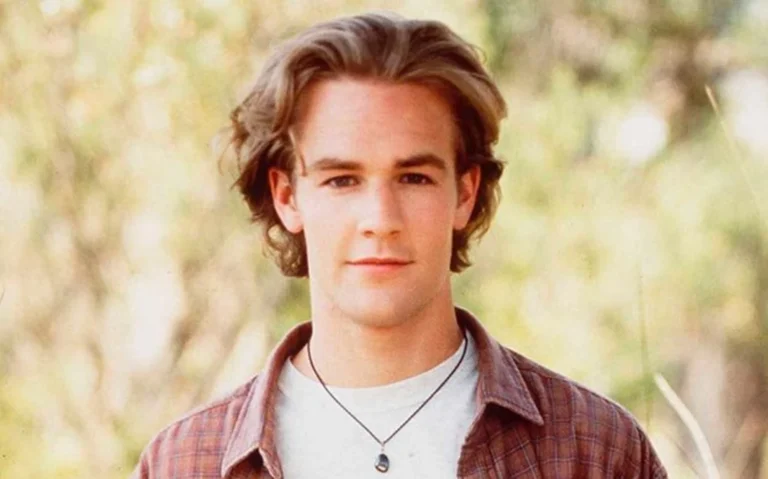«Es algo radical»
Pocas veces un hallazgo científico genera tantas expectativas como el que lidera el investigador José María Frade, científico del Instituto Cajal y director científico de Tetraneurón, una biotecnológica española que ha desarrollado una terapia génica capaz de revertir el deterioro cognitivo en animales. La clave está en una versión modificada de la proteína E2F4, que actúa como “centro de emergencias celular” y devuelve al cerebro su capacidad para mantener la memoria.
Junto a Ángel Lucio Pereira, asesor estratégico de la compañía, ambos desgranan los detalles de este avance que se probará en humanos en 2026. ¿El objetivo? Tratar a personas con alzheimer en fases moderadas o avanzadas y, si todo va bien, abrir la puerta a otras enfermedades neurodegenerativas como el párkinson, el glaucoma o incluso al envejecimiento cerebral.
El descubrimiento no fue repentino. “La ciencia no da fuegos artificiales”, recuerda Frade, que explica cómo el proceso fue “gradual, largo y lleno de miedos a equivocarse”. Cuando comprobaron que ratones sin memoria recuperaban su función cognitiva tras la terapia, comprendieron que estaban ante “algo radical”. La clave estaba en que no solo volvían a recordar: también restauraban la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad del cerebro de volver a aprender.

No atacamos los síntomas, sino la causa
En el centro de todo está E2F4, una proteína esencial en el control del ciclo celular que, en condiciones de estrés, deja de funcionar correctamente. En palabras de Frade, actúa como un “112 celular”: cuando se desactiva, las neuronas pierden su capacidad de mantener el equilibrio y comienza el deterioro. La versión modificada, E2F4-DN, evita esa desactivación, restaurando la homeostasis incluso en condiciones extremas. Por eso, explica, “no atacamos los síntomas, sino la causa”.
La comparación con las terapias actuales es clara. Durante dos décadas, la mayoría de fármacos se han centrado en reducir placas de beta-amiloide, uno de los signos distintivos del alzhéimer. Pero ese enfoque, advierte Frade, “solo actúa sobre una parte de la historia y en una fase muy tardía”. En cambio, su propuesta aborda los múltiples frentes de la enfermedad con una sola molécula y una única inyección.
¿Y los riesgos? ¿Alterar el funcionamiento del cerebro puede tener efectos psiquiátricos? Esa fue una de las primeras críticas que recibieron, tanto desde la academia como desde la industria. Sin embargo, los estudios en neuronas humanas inducidas (iPSC) demuestran que las funciones neuronales se mantienen intactas. “No modificamos la sinapsis ni el neurotransmisor. Solo recuperamos la capacidad de generar memoria”, asegura.
A partir de aquí, el potencial es enorme. Ya han comenzado los ensayos en modelos de párkinson y los resultados preliminares, realizados por un grupo independiente en Pamplona, son muy prometedores. También están explorando su aplicación en glaucoma y envejecimiento cerebral, aunque reconocen que la limitación actual está en los vectores virales, que deben adaptarse a cada región del sistema nervioso.
Si tú mantienes la homeostasis, puedes evitar el colapso del sistema
Frade lo resume así: “Si tú mantienes la homeostasis, puedes evitar el colapso del sistema. No se trata solo de rescatar memorias perdidas, sino de devolver al cerebro la posibilidad de generar nuevas”. Y esa restauración no es temporal. Como explica, el tratamiento se administra una sola vez, mediante una inyección en la cisterna magna, y la expresión del gen permanece activa de por vida en las neuronas.
El salto de ratones a monos ya ha sido validado con éxito. “Logramos una distribución eficaz en estructuras clave como el hipocampo”, afirma Frade. La próxima parada será el ensayo clínico en humanos, previsto para otoño de 2026. “La seguridad y la biodistribución en el cerebro humano son el verdadero desafío técnico”, reconoce Ángel Lucio.
Como asesor estratégico, Lucio conoce bien el panorama farmacéutico global. Advierte de que la escalabilidad del tratamiento y la negociación con los sistemas públicos de salud serán claves. “No se trata solo de tener razón científica, sino de hacerlo viable económica y socialmente”, explica. En este sentido, trabajan desde el principio con las agencias regulatorias y evitan cualquier paso que pueda generar falsas expectativas en la sociedad o colapsar presupuestos sanitarios.
El calendario es ambicioso pero concreto: en noviembre de 2025 presentarán la solicitud para el ensayo en humanos. Si todo avanza como está previsto, en otoño de 2026 podrían inyectar al primer paciente, y en 2028 podrían tener datos clínicos con signos de eficacia. Si los resultados acompañan, el objetivo es acelerar la aprobación para comercializar la terapia en 2030.
Y más allá del rigor científico, el equipo tiene algo igual de poderoso: motivación. “He vivido el alzhéimer en mi familia. Sé lo devastador que es. Poder hacer algo que lo cambie es un honor”, afirma emocionado Frade. Lucio coincide: “Aquí nadie está por estar. Desde los investigadores hasta los inversores, todos compartimos la ilusión de cambiar vidas”.
Fuente LA RAZÓN